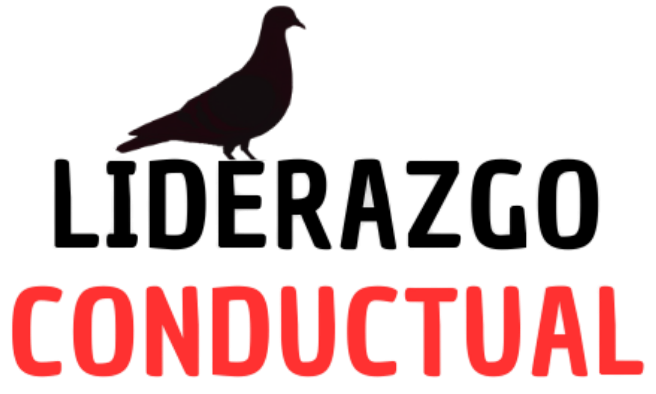El concepto de conciencia siempre ha sido un tema complejo, tanto en la filosofía como en la ciencia. Sin embargo, desde el enfoque del Conductismo Radical, la conciencia se presenta como algo mucho más accesible: un conjunto de comportamientos aprendidos, reforzados socialmente y vinculados al uso del lenguaje.
Me he basado en la redacción del post en una ponencia del Dr. Santiago Benjumea, titulada «La conciencia desde el punto de vista del análisis de la conducta», impartida durante la 1ª Jornada Internacional de Divulgación.
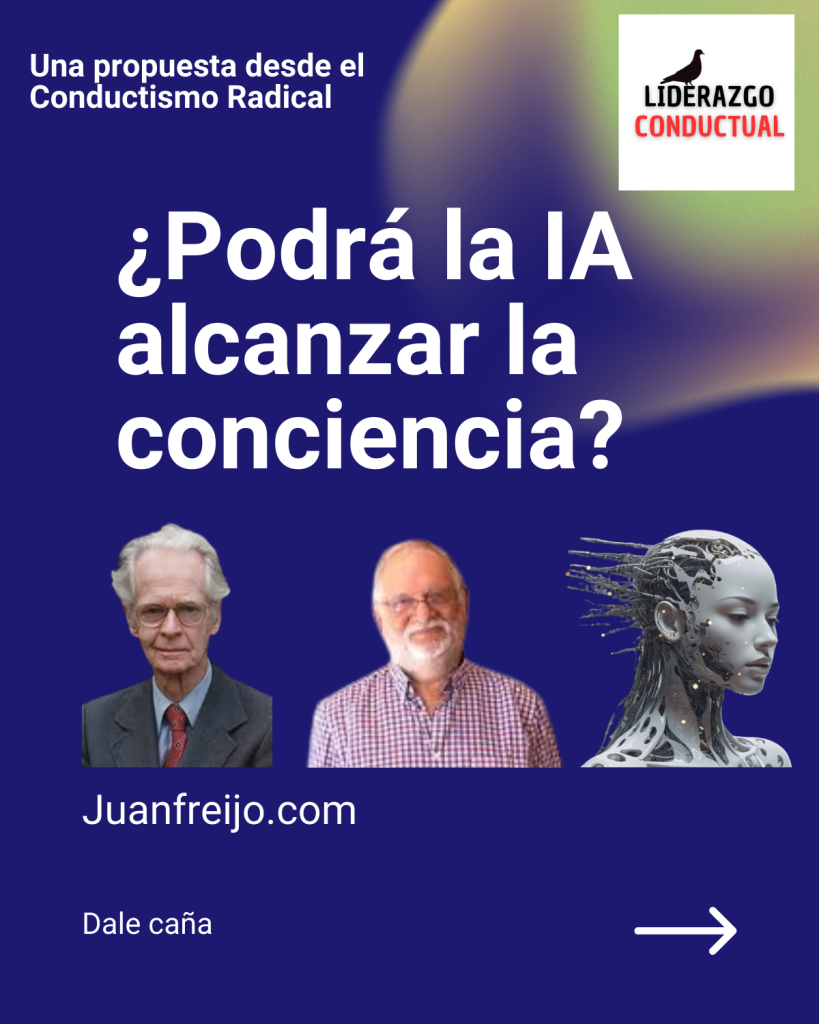
Antes de entrar en el análisis, aclaremos un punto esencial: el término «radical» referido al Conductismo Radical, no implica extremismo ni intensidad. Significa ir a la raíz del comportamiento e integrar todos sus aspectos: los observables y los privados, como pensamientos y emociones.
El Conductismo Radical nos permite abordar temas tradicionalmente abstractos, como la conciencia, desde un marco científico y práctico, evitando la trampa de las explicaciones vagas o metafísicas.
La conciencia desde el Conductismo Radical
Según el Dr. Benjumea, la conciencia no es una entidad ni una propiedad intrínseca, sino un conjunto de comportamientos que surgen a partir de la interacción social y el aprendizaje del lenguaje. Este enfoque se diferencia de las definiciones tradicionales al centrarse en lo observable y medible, y en cómo ciertos comportamientos conscientes son reforzados por la comunidad verbal.
Algunos puntos clave del análisis:
- Discriminación de estímulos internos y externos: La conciencia incluye la capacidad de identificar y responder a estímulos generados por la propia conducta.
- El papel del lenguaje: La conciencia no puede entenderse sin el lenguaje, que permite describir nuestras conductas, estados internos y su relación con el entorno.
- La interacción social: Los comportamientos conscientes son reforzados socialmente. Sin este contexto, no podrían desarrollarse.
¿Y qué pasa con las IA?
Una pregunta inevitable en nuestra era tecnológica es si una Inteligencia Artificial podría desarrollar conciencia. Desde el marco de Benjumea, la respuesta es no.
¿Por qué?
- Las IA no generan estímulos internos ni discriminan su propia actividad.
- Su manejo del lenguaje no surge de un aprendizaje social ni de comunidades verbales.
- No participan en contextos sociales reales, donde los comportamientos conscientes son reforzados.
En esencia, una IA puede simular comportamientos conscientes, pero carece de las bases sociales y lingüísticas que definen la conciencia desde el análisis conductual.
No podemos decir que Cerebro = Conciencia
El Dr. Benjumea también aborda la idea, popular y mainstream de reducir la conciencia a procesos neuronales. Esta perspectiva cae en errores categoriales al tratar conceptos abstractos como si fueran propiedades físicas.
Un ejemplo común: decir que la «conciencia está en el cerebro» es tan erróneo como afirmar que la velocidad de un coche causa su movimiento. En ambos casos, se confunden descripciones con explicaciones.
Entonces ¿Cómo queda la cosa?
El enfoque del Conductismo Radical nos invita a redefinir la conciencia como un fenómeno conductual, no como una entidad mágica o exclusiva de los procesos biológicos. Esto no solo cambia cómo entendemos la conciencia en humanos, sino también cómo pensamos en la relación entre máquinas e inteligencia.
¿Podemos aceptar que la conciencia no es una propiedad, sino un conjunto de comportamientos aprendidos? ¿Estamos listos para diferenciar entre simulación y verdadera conciencia?
Seguramente aún nos queda algún siglo para que la sociedad integre este conocimiento en su cultura popular.