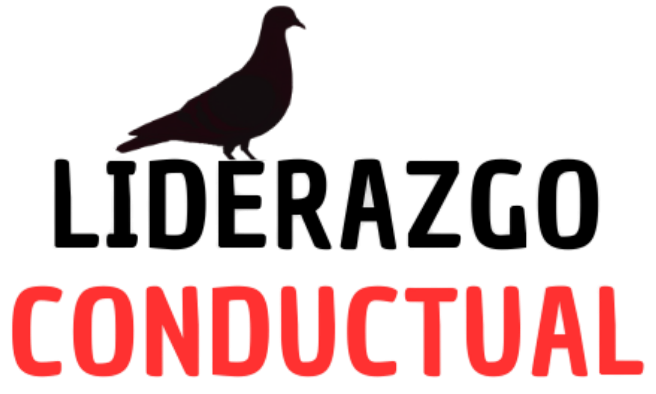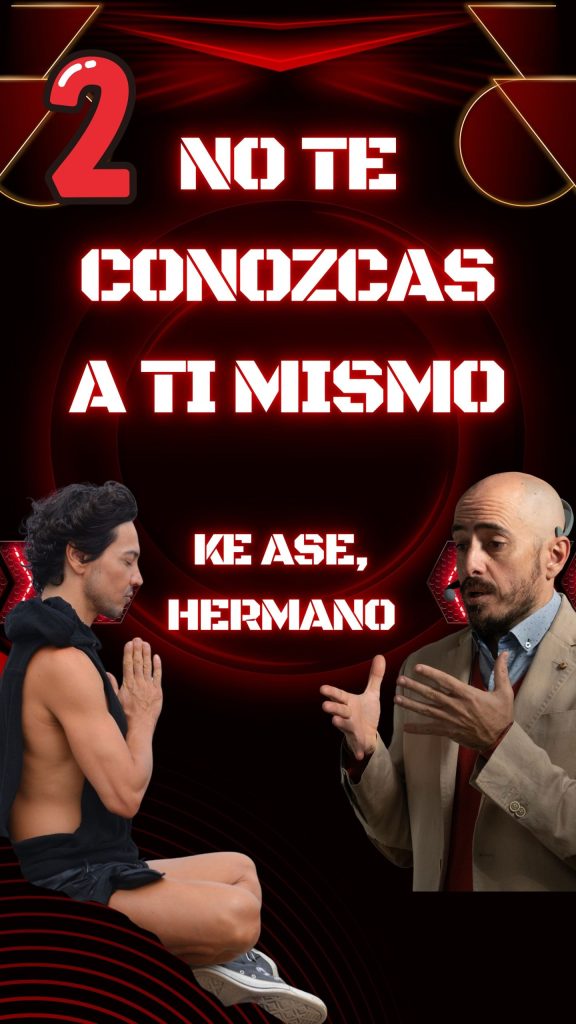Cuántas veces habremos escuchado esa frase tan filosófica y profunda «conócete a ti mismo».
¿Cómo demonios se hace eso?
Sigo con la parte 2 de 3 para ver qué cosas podemos hacer y qué cosas son mandangas sin evidencia y debemos dejar de hacer si lo que queremos es conocernos mejor. Espero que os resulte interesante.
La psicología tradicional nos ha llevado a creer que el autoconocimiento es un ejercicio de introspección profunda, una búsqueda interna para descubrir quiénes somos. Sin embargo, desde el análisis de la conducta, la clave para conocerse a uno mismo no está en mirar hacia dentro, sino en observar nuestra conducta en relación con el ambiente y la historia de aprendizaje.
El análisis funcional nos ofrece una herramienta poderosa para entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo nuestras experiencias pasadas han moldeado nuestras respuestas actuales.
¿Qué es el análisis de la conducta?
Voy a explicaros algo porque yo muchas veces me descubro empleando los términos a lo loco, más preocupado por hacerme entender que en explicarme correctamente. Que sepáis esto no es muy importante, pero os da una pequeña base para entender el resto:
📌 Conductismo → Es la filosofía que sustenta el estudio de la conducta, considerando que esta debe analizarse en función de su relación con el ambiente, sin recurrir a explicaciones mentalistas.
📌 Análisis Experimental de la Conducta (AEC) → Es la investigación, la ciencia, que estudia cómo las variables ambientales influyen en la conducta, a través de experimentos controlados en laboratorio.
📌 Análisis Funcional de la Conducta (AFC) → Es la aplicación práctica que identifica antecedentes y consecuencias de una conducta específica para intervenir y modificarla en contextos reales.
Veréis que a veces hablo de conducta y/o comportamiento, yo los utilizo como sinónimos.
Principios clave
✔ El comportamiento es aprendido: A excepción de algunas conductas innatas (las innatas, son aquellas conductas que suelen estar relacionadas con la supervivencia de una especie / organismo: succión de un bebé, apetencia por el sexo…), quitando esas, todo lo que hacemos ha sido moldeado por la interacción con el entorno. Esto no quita que existan ciertas predisposiciones genéticas, pero las cosas que nos hayan pasado en la vida, serán más relevantes para entender por qué somos como somos.
✔ La conducta se mantiene por sus consecuencias: No hacemos cosas porque «somos así», sino porque han sido reforzadas en el pasado.
✔ Las explicaciones mentalistas no son funcionales: En lugar de decir «tengo baja autoestima», el análisis de la conducta se pregunta: «¿Qué hago que provoque que piense que tengo baja autoestima y qué consecuencias tienen estos comportamientos?».
Cómo aplicar el análisis de la conducta al autoconocimiento
Para entendernos mejor, debemos dejar de preguntarnos «¿por qué soy así?» y comenzar a analizar qué hacemos, en qué situaciones y con qué consecuencias.
🔹 Paso 1: Identificar comportamientos específicos
En lugar de decir «Soy una persona insegura», pregúntate: «¿Qué hago cuando me encuentro en una situación social?»
Ejemplo: Evito mirar a la gente a los ojos, hablo en voz baja y no expreso mis opiniones en grupo.
Si dejaras de hacer esas cosas ¿te seguirías considerando tímida/o? ¿por qué?
🔹 Paso 2: Analizar los antecedentes
Las conductas no surgen de la nada. Hay eventos previos que las desencadenan.
Ejemplo: Cuando estoy en una reunión y alguien hace una pregunta, siento tensión en el cuerpo y evito responder.
🔹 Paso 3: Examinar las consecuencias
Las conductas persisten porque tienen un efecto en el entorno que las refuerza o debilita.
Ejemplo: Si evito hablar en la reunión, me siento aliviado y reduzco la posibilidad de sentir vergüenza. Pero a largo plazo, esta conducta refuerza mi miedo a hablar en público.
Todo lo que hacemos es adaptativo / funcional, aunque en el medio / largo plazo, pueda ser profundamente problemático.
📌 El papel del análisis funcional en el autoconocimiento
El análisis de la conducta no se enfoca en etiquetas como “soy una persona poco sociable” o “tengo baja autoestima”, sino en identificar conductas concretas, los antecedentes que las provocan y las consecuencias que las refuerzan.
Para analizar cualquier conducta, utilizamos la estructura:
1️⃣ Antecedentes → ¿Qué ocurre antes de la conducta?
2️⃣ Conducta → ¿Qué acción realizamos?
3️⃣ Consecuencias → ¿Qué ocurre después y refuerza o debilita la conducta?
OJO, esto no quiere decir que se ignoren otras cuestiones relevantes como el ambiente, hay que incluirlo en todo este análisis.
📌 Ejemplo aplicado: Entrenamiento en habilidades sociales
Uno de los problemas más comunes es la dificultad para interactuar en entornos sociales. Muchas personas sienten que son “tímidas” o que “no tienen habilidades sociales”, cuando en realidad, lo que ocurre es que no han aprendido ciertas conductas o las han evitado por experiencias previas.
🔹 Caso práctico: Una persona evita hablar en reuniones o en eventos sociales porque siente ansiedad.
🔍 Analicemos
- Antecedente: Se encuentra en una reunión donde debe hablar.
- Conducta: Evita participar o da respuestas muy breves.
- Consecuencia: Siente alivio momentáneo porque evita la incomodidad.
Este alivio inmediato refuerza la conducta de evitación, haciendo que la persona continúe evitando hablar en reuniones en el futuro.
🛠 ¿Cómo modificar esta conducta?
Desde el análisis de la conducta, el objetivo no es “sentirse más seguro”, eso vendrá con lo que hagamos, sino modificar las contingencias que mantienen la conducta de evitación.
🔹 Estrategias basadas en control estimular y reforzamiento:
✅ Moldeamiento progresivo: Empezar con pequeñas interacciones y aumentarlas gradualmente.
✅ Entrenamiento en habilidades sociales: Practicar respuestas concretas en un ambiente seguro antes de aplicarlas en situaciones reales.
✅ Uso de reforzadores sociales y artificiales: Recompensar conductas exitosas, incluso si parecen pequeñas (ejemplo: “Hoy hice un comentario en la reunión”).
✅ Evitar reforzar la evitación: Si cada vez que evitamos hablar nos sentimos aliviados, la conducta se mantiene. Hay que generar nuevas consecuencias que refuercen la interacción social.
🔹 Ejemplo práctico: Si alguien tiene dificultades para interactuar en reuniones, una estrategia es establecer objetivos graduales, como hacer al menos una pregunta o comentar sobre un tema conocido. Esto cambia la contingencia y aumenta la probabilidad de que en futuras ocasiones participe con mayor facilidad dado herramientas para hacerlo.
¿Sabéis cómo voy a acabar no? Sí, diciendo aquello de «somos únicos pero no especiales».
Recuerda que este es el post 2 de 3